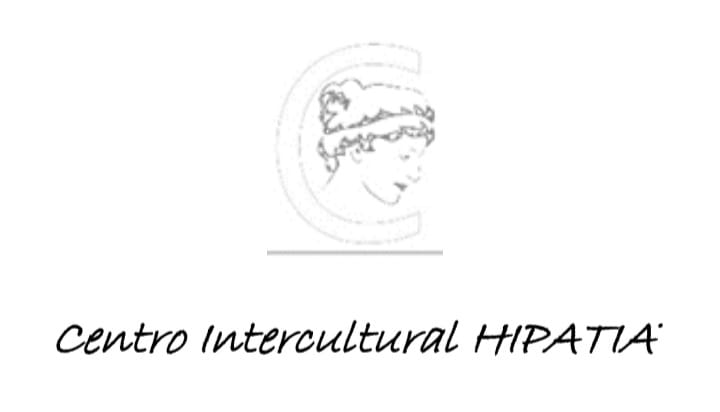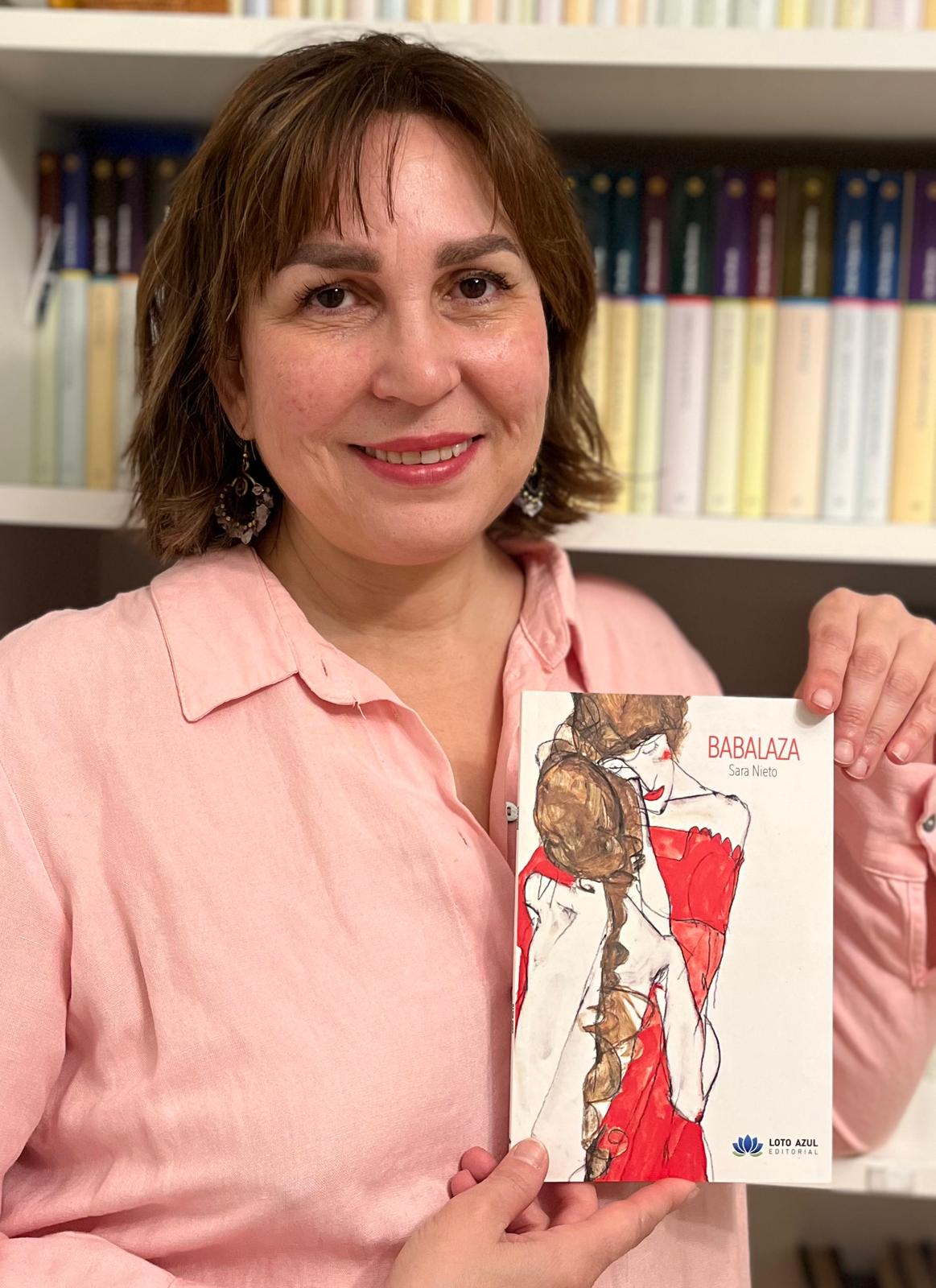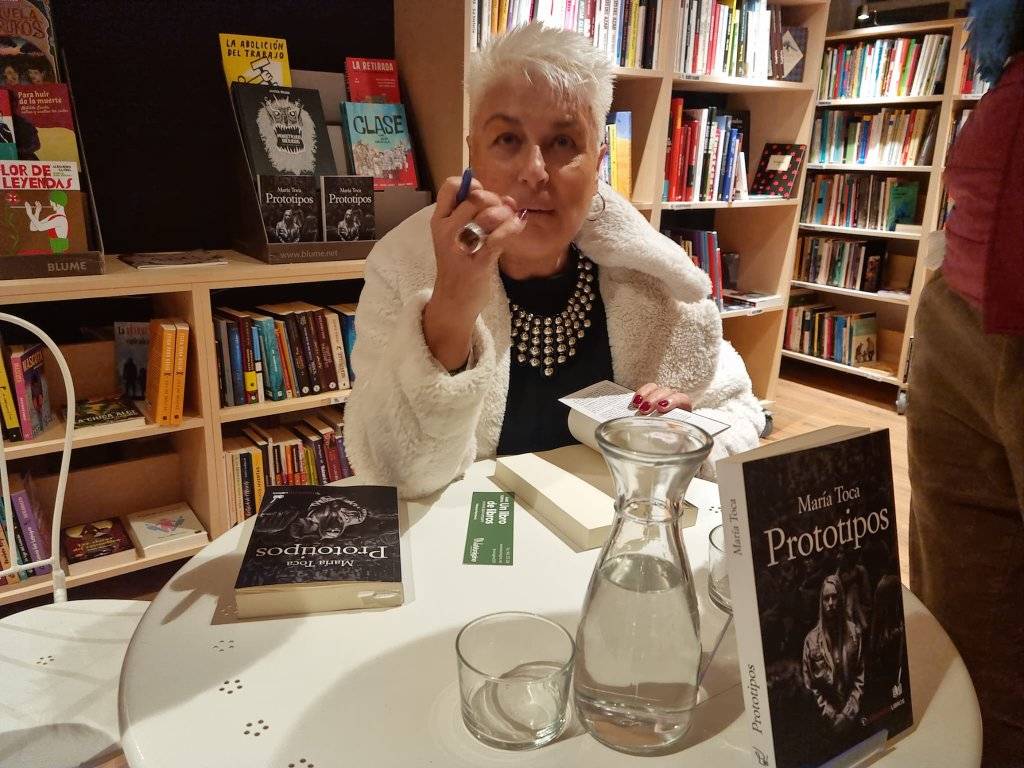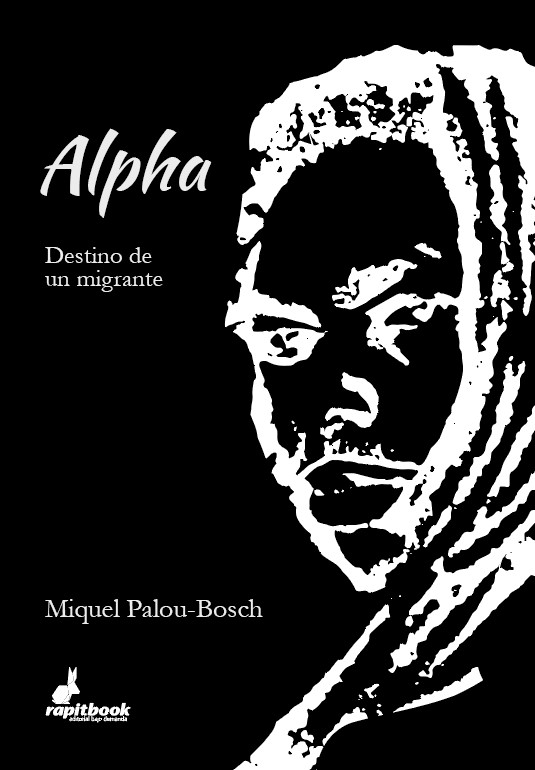CONVERSANDO CON LAURA SZWARC
"Es el arte en todas sus manifestaciones el que puede hacer de este mundo, un posible lugar más habitable"

‘Leer, Escribir: Acciones de Revuelta’
de Laura Szwarc
Buenas tardes, Laura.
Es un placer poder entrevistarte en relación a tu obra ‘Leer, Escribir: Acciones de Revuelta’, en la que haces hincapié en la importancia de ambas para la sociedad.
J.M. Antes de entrar en tu obra, me gustaría que hablaras de ti, de dónde naciste, dónde resides, cómo es la actividad como Pedagoga, y todo lo que creas que pueda ser de interés para nuestros lectores.
L.S.Nací en Buenos Aires, Argentina, en una casa-libro como fui llamando a ese espacio donde en cada habitación surgían bibliotecas, también libros sobre las sillas (siempre quedaban libres algunas. Me río ahora por lo similares que son las palabras libros y libres. Creo que van juntas para lograr grandeza en su significación en este momento en que es usada de cualquier modo). Volviendo a lo que decía, esa casa libro estaba abierta a personas de profesiones, oficios diferentes y el arte fluía por todas partes. Encontré en el movimiento de la lectura, de la escritura, de las páginas de los cuadernos, de las revistas, de libros, así como del andar y de la quietud de los cuerpos en su hacer, un continuo “ir y venir”. Diálogos, conversaciones, silencios. Una escucha al decir del otro, una posibilidad de polémica que no se trata de tener o no razón sobre el otro, sino dilucidar, repensar sobre aquello que se va diciendo. Desde pequeña, también afuera de la casa, con la escuela y algunas maestras, crecía el amor a las narraciones y a la poesía. Y las clases de danza. Así, entre el adentro y el afuera me iría formando de tal modo que desde los 16 años comencé, acompañando primero a mis maestras, a dar talleres. Comencé a leer, escribir, bailar en distintas geografías. Un querer compartir donde aquel espacio de la infancia, se estiraba. Primero un hacer en Argentina, luego México, España, o España, México, Argentina. Ya no podría decir de un único comienzo sino de una insistencia de ese ir y venir. Un acrecentarse el amor hacia la transmisión a/con los otros. Porque se trabaja, se hace “con” los otros, no para o por los otros. Solo que quien tiene más tiempo de práctica (un supuesto saber) no solo transmitirá sino que coordinará dicha acción. Una forma para los contenidos que hará a un modo de estar, de conceptualizar, de practicar. Un día, me di cuenta de un deseo: que las experiencias artísticas educativas pudieran ser contadas, leídas, entregadas. Así comencé a escribir sobre dichas experiencias y se fue construyendo la colección El río suena que consta de siete libros: “Para, mirarte mejor”, “Palabras cantadas”, “Entre láminas”, “Cántaro de letras”, “Entonces baila, el cuerpo como texto” , “Una y otra vez: teatro”, “Abrir el juego”. A la vez comenzaron algunos poemas a hablar en mí, y fui escuchando, disfrutando esa forma en que se reunían las palabras y que ponía en las páginas. Era yo la que iba escribiendo, pero todo lo leído estaba en mí para decir en los poemas, cada vez, cada cosa, de otro modo, otro enlazarse y encontrar, cada vez, algo diferente. Singular a la vez que plural, comunitario. También el teatro, la danza, la danza-teatro me fueron envolviendo y al desenredarme iba transmitiendo e iba dejando huellas, anotando en el papel. Y digo esto cuando estoy ensayando una performance con el nombre de Se anota a la legua.
Mis acciones, tanto en las artes escénicas como en las literarias (leer/escribir), cuestionan la colonización impuesta sobre la mirada, el tiempo, el espacio, las lecturas, el deseo.
Me preguntas y veo que no he respondido dónde resido. Resido en España aunque también estoy meses en México, otros en Argentina, siempre, cada vez con trabajos y proyectos que hacen al leer y escribir. Esta vez estaré muy pronto en Uruguay para realizar laboratorios artísticos y llegar a concretar una obra para primeros años.
Además de lo hermoso del explorar con otras/os en el lenguaje, es que no implica repetición. Aún usando algunas veces un (aparente) mismo texto, un (aparente) igual movimiento, cada taller, cada laboratorio y conversatorio, será diferente. No hay posibilidades de que lo mismo sea lo mismo. Va variando con cada persona, con cada grupo, con cada ánimo. Sin embargo, hay algo que insiste con fuerza, es el deseo de leer, escribir, actuar, bailar, jugar donde van surgiendo territorios vivos (o vitales).
J.M. El prólogo (Una tarea social, un orden artístico) de la obra que hoy nos ocupa, lo realizó es escritor, sociólogo y docente, Horacio González, fallecido, por desgracia, en 2021. ¿Por qué lo elegiste a él para que prologara tu ensayo?
L.S: Empecé a trabajar este libro en el 2018. Un libro tiene eso, un tiempo, un viaje. Horacio González compartió estas páginas desde el inicio, es una persona admirada, querida, valorada en mi entorno, tanto por su manera de transmitir, de conversar con sus interlocutores, como por publicaciones y su forma de dar en diferentes espacios, su manera de decir. Fue una gran suerte coincidir con él desde pequeña, escucharlo en distintos lugares y tuve, también, la suerte de trabajar un tiempo en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno cuando él fue su director, donde realizó una labor incesante y convirtió a la biblioteca en un espacio comunitario.
Horacio González sigue siendo un referente especial en nuestra cultura, en nuestro hacer. Su muerte física fue un dolor tremendo, tuve en pausa el libro pensando qué hacer… pero lo que él dice y su lectura del libro, ofrece un aporte sobre la dimensión sociopolítica del acto de leer/escribir. Decidí aventurarme, sabía que si él hubiese acompañado el libro con su voz … ya que lo hubiera acompañado…esto me haría feliz, pero sigue acompañado al libro y tenerlo cerca es una dicha. Un honor para mí tener sus palabras.
L.S: La mirada de Horacio González sobre la lectura y la escritura como actos de resistencia y de creación de comunidad coincidía y coincide con cómo entiendo mi hacer. Creo que ni aún leyendo/escribiendo en soledad se está solo. Está toda la cultura, aquella que nos ha colonizado pero, a la vez, se produce eso que abre escenas, espacios. Tampoco al escribir la página está blanca sino que está allí un largo entramado histórico, A la vez, como digo en “Leer, escribir: acciones de revueltas”, es en los textos compartidos donde se van construyendo hilos, lazos, puentes resistentes atravesados por un habitar el espacio de otro modo. Donde se da el interrogar, el discernir, donde se van construyendo nuevas posibilidades sin aceptar lo que pasiviza como natural. Hay una posibilidad de mover las cosas en la interrelación entre los cuerpos lectores y los cuerpos libros y participar en la comunidad activamente, tanto en lo social como en lo político. Historizarse.
J.M.: Expresas en tu libro: “Cada vez que leemos, estamos encontrando significaciones nuevas, estamos re-escribiendo aunque no anotemos -cada vez- en el papel, sino que vamos anotando en el propio cuerpo”. ¿Te refieres a que nutrimos nuestro intelecto y nuestra parte emotiva a través de ello directamente?
L.S: Sí, leer nos transforma. Las palabras que nos atraviesan van dejando huellas en nosotros, nos escriben, nos transforman (y más de lo que creemos), nos conmueven y esto que pasa por el cuerpo, que nos toca, nos posibilita encontrar nuevas significaciones. Sobre todo crea la posibilidad de pensar, de reflexionar. De algún modo, al leer, nos reescribimos a nosotros mismos. Claro que estoy hablando de la lectura de ficción (e incluyo allí a los ensayos) y de la poesía, la que nos lleva a una mayor simbolización, a una mayor conmoción aunque se quiera negarla, pero la poesía resiste a través de quienes la escribimos, la leemos, hacemos pasajes de lecturas.
J.M.: También expresas: ‘Leer es volver a escribir, y las sociedades también reescriben los relatos según las situaciones que viven’. ¿Crees que es vital para la evolución de las sociedades?
L.S.: Sin duda. Considero que las sociedades están en una continua dinámica. Se van metamorfoseando. No solo la historia se va reinterpretando sino que las palabras La historia se reinterpreta, los discursos cambian, las palabras adquieren nuevos sentidos. (Recuerdo algunos versos de un poema de Sylvia Plath que se llama Palabras y donde dice: Hachas / tras cuyo golpe el bosque reverbera).
Como decía en otra respuesta (a la vez creo que las respuestas también guardan preguntas), leer y escribir nos permite percibir un tiempo que se abre, se despliega y no queda reducido a un pasado y presente que pueden inmovilizar. Leer y escribir nos da la posibilidad de inventar un futuro y resignificar el pasado así como interrogar el presente. Esto da lugar a modificar lo que se dice “destino”, nos da lugar a pensarnos-sentirnos sujetos históricos.
J.M.: Divides tu obra en tres partes, añadiendo luego las conclusiones abiertas:
1ª La Lectura y la Escritura: Acciones de revuelta.
2ª La acción de revuelta en el territorio.
3ª Cartografía experiencial. Otras acciones poéticas-políticas.
4ª Conclusiones abiertas.
En la primera parte, propones la lectura y la escritura como acción de revuelta. En la segunda, relatas experiencias llevadas a cabo en el territorio. En la tercera, invitas a otras voces a desplegar una cartografía con distintas propuestas.
¿Cómo nació la idea de realizar dicha obra y cuál es la razón de que hayas elegido estructurarla en esas tres partes?
L.S: La obra surge tanto de la experiencia en el trabajo de mediación lectora y de la necesidad de compartir estas reflexiones y prácticas como de mi propio deseo de leer y escribir poesía. Dividí la obra en tres partes porque pensé acompañarnos con cada lectora/lector en un recorrido que va de interrogantes teóricos, de ubicarnos en un espacio, en buscar un lenguaje en común (ya sea para coincidir como para disentir) a lo vivencial. Así es que reflexiono sobre la lectura y la escritura como acciones de revuelta; después, presento experiencias concretas en el territorio; y en una tercera parte, invito a otras voces a sumarse, a contarnos sus propias propuestas y miradas. En mis libros anteriores había trabajado ya con algunas de estas ideas, la obra nace, así como continúa, con la posibilidad de seguir reflexionando con las/os lectores. Y compartir materiales concretos. Necesitamos escribir conceptos y experiencias para avanzar en nuevos recorridos.
L.S.: Mi modo de trabajo, en todas las líneas de acción es plantear diálogo y pensar juntas/os. Por eso me interesa indagar en un libro performativo, donde puedan entrar y salir textos, utilizar palabras de otras/os autores que admiro, generar puentes y abrir ventanas.
J.M.: La primera parte, la subdivides a su vez en:
I. Emplazamientos en la vida individual y comunitaria.
II. El estrépito de leer y escribir.
III. El lenguaje: ¿un bien común?
IV. Desmalezar.
V. Conspiraciones.
Hablas en el primer punto de que las palabras tienen múltiples significados. Pones como ejemplo, la palabra revuelta, que si buscamos en el diccionario veremos en primer lugar: ‘Desorden o agitación que produce una alteración del orden público’. En la segunda acepción encontramos: ‘Punto en que una cosa cambia de dirección de forma pronunciada’. Pero luego te adentras en que quizás la escuchemos en acepciones más poéticas, incluso cotidianas, y pensemos en los cabellos revueltos, o en una vuelta carnero o recordemos lo revoltosa que era nuestra amiga en la escuela. Es decir, que no sólo encontramos los significados que nos va dando el diccionario de cada palabra, sino que luego tenemos que ver la palabra en un contexto determinado y ver cómo nos toca a cada uno. Resuelves parte del título mostrando las acepciones de la palabra revuelta. ¿Crees que la evolución en el tiempo del significado de las palabras es lo que da lugar, en determinadas circunstancias, a que se produzcan malentendidos?
L.S.: Hablo en el libro, precisamente, de los continuos malentendidos. No solo porque el lenguaje está vivo y cambia con el tiempo, sino porque la comunicación tiende a ello. Cómo se pronuncia una frase, el tono de voz, la postura, pueden llevarnos a entender una cosa por otra. No es lo mismo decir “por favor, cierra la ventana”, que decir alzando el tono de voz “¡cierra la ventana!” y esta segunda manera puede crear toda una discusión. A la vez estos malentendidos, también abren posibilidades para ampliar las interpretaciones y repensar un texto. Y siempre es importante tener en cuenta el contexto.
J.M.: Haces una pregunta que me parece muy interesante para hacernos reflexionar: ¿Qué narraciones, poemas, textos a cada uno/a nos tocó, nos hizo mirar otras cosas, decirlas de otro modo? Luego expresas:<
L.S.: La lectura no deja de darnos herramientas para decir lo singular y lo plural de maneras nuevas, de estirar la realidad, de acrecentarla, de crear enredaderas que se desplazan aunque también se condensan. La lectura va tejiendo un camino que es suave y espinoso a la vez. Y digo que cada palabra alcanza “un lejano don de vuelo” porque cada una, en sí misma, guarda un mundo y toca el cuerpo. Por eso, esa pregunta que mencionas: “¿Qué narraciones, poemas, textos a cada uno/a nos tocó, nos hizo mirar otras cosas, decirlas de otro modo?” nos lleva a recordar, a alcanzar la memoria de las palabras que llegaron al cuerpo, que nos han acariciado o herido.
J.M.: Expones: ‘Si la lengua se define como un sistema de signos convencionales que permite comunicarnos, ¿qué implica esa comunicación si, cómo venimos diciendo desde el comienzo, hay múltiples significados, múltiples interpretaciones y lecturas posibles?’ Tras este fragmento expones una serie de malentendidos. Ya hemos hablado antes sobre el hecho de los malentendidos, pero quisiera preguntarte si encuentras diferencias en los malentendidos según las diferentes clases sociales.
L.S. ¿Malentendidos según las diferentes clases sociales o entre las diferentes clases sociales? Como digo en el libro, se supone que el lenguaje es un bien común. Es decir, todos nacemos a un mundo de lenguaje, en un determinado momento histórico, pero según el lugar, la clase social en la que nos tocó nacer, se nos permite acceder a ciertas palabras. A menos palabras, ¿cómo pensar más? Cuando hablo de malentendido hago referencia a cierta imposibilidad de comunicación porque cada una, cada uno, escucha otra cosa, interpreta otra cosa, tanto en una conversación como en una lectura, tanto en lo oral como en lo escrito y hablaba de diálogos posibles. Pero tú haces una lectura especial y preguntas por el malentendido entre las diferentes clases sociales, y esto permite ampliar el concepto de malentendido, de cómo interpretar determinados hechos, sucesos, acontecimientos. Por eso la importancia de la lectura, da una posibilidad de abrir los ojos y las orejas, de compenetrarnos en lo que se nos dice entre líneas, y no dejarnos pasar gato por liebre, hacernos creer una cosa por otra.
L.S.: "Desmalezar" es irse haciendo espacio en un terreno, despejarlo, ir sacando lo que no nos dejar ver, escuchar. Es despejar el terreno, quitar lo que dificulta continuar una caminata. Me refiero a interrogarnos sobre las palabras, sacarla de lugares supuestamente comunes, resignificarlas, hacerlas nuestras.
J.M.: ¿Nos puedes explicar en qué consiste tu método de estar en los límites de cualquier método, sin que éste desaparezca?.
L.S.: Esta es una forma muy bella que utiliza Horacio González para definir, decir sobre mi hacer. Si bien hay un método que relato, este ir con libros, este intento de que los participantes de cada taller, se acerquen a los libros cada grupo y cada persona son únicos. Entonces se trata, de ir creando la actividad “con” el otro. No se trata de algo fijo, de algo que se sabe de antemano, sino que se trata de una continua creación. Se trata de un saber que se va a su vez aprehendiendo, sin dejar de ir preparada (con todo lo que esta palabra implica del accionar) y siempre así, en el ir y venir con los textos.
J.M.: Acercas la lectura a lugares donde hay carencias. ¿Cómo viviste tu experiencia en los laboratorios/talleres de mediación lectora? ¿Qué espacio te impresionó más y cuál es la razón?
L.S.: Desde hace muchos años, ya diría desde siempre, mi trabajo está vinculado a la lectura y la escritura como herramientas de transformación social. Trabajo en proyectos de mediación lectora en diversos contextos, especialmente en aquellos donde el acceso a la lectura y la escritura no está garantizado. Sin embargo, cada vez que se acercan los libros a dichos contextos, aparece en los integrantes de cada taller, el inmenso deseo de leer/escribir. Creo que estas dos acciones que son una porque mientras se va leyendo se va escribiendo el propio texto y viceversa, son una parte del propio cuerpo, del cuerpo singular y del cuerpo colectivo/comunitario. Cada espacio me asombra, se trata de un modo de estar con los otras/os.
J.M.: A lo largo de tu obra, combinas poemas de autores reconocidos con frases, conversaciones y poemas de participantes, en ese viaje de mediación en el que te embarcaste. ¿Cómo surgió esa idea y cuál es la razón de que quisieras hacerlo así?
L.S.: Esos autores reconocidos que llegan con fuerza a sus lectores/interlocutores por un decir que guarda la energía del que fue escribiendo, produce, crea, aventura al que los lee, los escucha, los reescribe y encuentran su propio decir. Quiero crear un entrelazamiento de voces. No hay una voz que valga más que otra.
J.M.: Hay un taller del que hablas en tu obra, que se basó en hacer libros, hacerlos manualmente, dejando plasmada la palabra de vecinos y vecinas. ¿Crees que sería bueno que se hicieran en los barrios de las ciudades españolas talleres de este tipo y cuál es la razón por la que piensas que influiría positivamente?
L.S.: Crear no solo el texto sino el contexto del libro, guardar lo que va surgiendo de a uno y entre todos los integrantes de un taller, de un laboratorio, en el libro, hace surgir un descubrimiento, un reconocimiento de otros. Considero que sí, que influiría en un bienestar, en despojar de prejuicios, de comprender, justamente, los malentendidos para dar lugar a un mayor bienestar, a una posible solidaridad en una época marcada por el individualismo. Junto al colectivo Akántaros, donde participo activamente, realizamos en diversos territorios de España este tipo de dispositivos como “Paisaje de letras”, “Menta, papel y tijera”, entre otros.
J.M.: ¿Podrías hablar a nuestros lectores sobre tu faceta de escribir poesía, teatro y obras para público infantil y juvenil?
J.M.: Para finalizar esta entrevista: ¿qué añadirías para completarla? ¿Qué pregunta crees que ha faltado para que nuestros lectores se hagan una mejor idea de cómo es tu obra?
Agradezco tu lectura honda y por abrir el espacio para compartir este libro “Leer, escribir: acciones revuelta” y mi recorrido. También me gustaría mencionar que en el momento actual es el arte en todas sus manifestaciones el que puede hacer de este mundo, un posible lugar más habitable.
La cubierta del libro la realizó la artista Antonia Santolaya, a quien admiro por su hacer y su forma de estar/dar.
Y a la editorial Neret que ha publicado este libro es castellano y catalán.
Comparto mi página web: https://lauraszwarc.com/ por si alguna persona quiere ponerse en contacto. Continuar el diálogo.
Una entrevista de Juana María Fernández Llobera
Temas relacionados:
También te puede interesar
Esta web se reserva el derecho de suprimir, por cualquier razón y sin previo aviso, cualquier contenido generado en los espacios de participación en caso de que los mensajes incluyan insultos, mensajes racistas, sexistas... Tampoco se permitirán los ataques personales ni los comentarios que insistan en boicotear la labor informativa de la web, ni todos aquellos mensajes no relacionados con la noticia que se esté comentando. De no respetarse estas mínimas normas de participación este medio se verá obligado a prescindir de este foro, lamentándolo sinceramente por todos cuantos intervienen y hacen en todo momento un uso absolutamente cívico y respetuoso de la libertad de expresión.
No hay opiniones. Sé el primero en escribir.